En un contexto internacional marcado por el ascenso de las nuevas derechas y un creciente cuestionamiento a los pilares democráticos, el historiador y ensayista argentino Ezequiel Adamovsky publicó su nuevo libro Del antiperonismo al individualismo autoritario (UNSAM Edita). En él analiza los discursos y dinámicas que moldearon la progresiva radicalización de la derecha en Argentina, la transformación de la subjetividad, el devenir de lo que denomina el «individualismo autoritario» y el despunte del racismo siempre latente en Argentina.
En diálogo con Y ahora qué? Ezequiel Adamovsky, investigador del CONICET y profesor de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de San Martín, explora la conexión entre antipopulismo, discriminación de clase y racismo, trazando un hilo que enlaza el rechazo a las clases populares con la consolidación de un modelo individualista y autoritario.
–En el libro “Del antiperonismo al individualismo autoritario” establecés un hilo conductor entre fenómenos tales como el antipopulismo y el antiperonismo. ¿Cómo creés que operaron estas nociones en la conformación de las derechas en nuestro país?
–Hay un rasgo común que conecta al antiperonismo y el antipopulismo, y es que están estructurados por categorías fundamentales de la ideología liberal que conllevan una suerte de sospecha congénita respecto de las clases populares y su participación en la vida política. En estas narrativas, lo plebeyo aparece como factor que irrumpe y desorganiza la vida política, es un fenómeno que se debe contener, reprimir e, incluso, barrer de la escena. Me preocupaba explorar esta dimensión.
–¿Qué ves de novedad en esa dimensión?
–Ser “anti” respecto de un partido político, incluyendo al Peronismo, está perfecto. Es legítimo estar en contra de una fuerza política. Pero el modo en el que se suele estar en contra del Peronismo proyecta además una sospecha sobre el conjunto de las clases populares. Es una forma de discriminación, de minusvaloración. En Argentina, además, se combina con un racismo a flor de piel que vuelve muy difícil la vida democrática. Por eso es importante analizar cómo se potencian mutuamente los discursos del antipopulismo global con el anti-peronismo para reforzar visiones anti-plebeyas que inevitablemente terminan alimentando visiones de derecha.
–Hay una interpretación más o menos consensuada al asumir que las derechas radicalizadas ponen en riesgo la democracia. Vos extendés ese riesgo a los pilares de la vida civilizada. ¿Cuán preocupante es la radicalización de la derecha en estos términos?
–Para empezar, la convivencia entre capitalismo y democracia siempre fue compleja; esa tensión no es novedosa. Dentro del capitalismo, vemos una tendencia a salir del marco democrático o vulnerar la democracia de diversas maneras. Hoy vemos que la democracia está en riesgo pero de manera potenciada, ya que se agregan elementos nuevos.
–¿Cómo cuáles?
–Uno de los más relevantes es la habilitación de la violencia horizontal por debajo, facilitada por los discursos de la nueva derecha. No solo se habilita la descalificación del adversario político, que es parte del folclore, sino la identificación del vecino como un potencial enemigo que hay que erradicar para que prospere la vida de cada uno. En Estados Unidos o Europa se focaliza en los inmigrantes y en las minorías sexuales, como se vio en ocasión de la asunción de Trump.
–¿Y en Argentina? ¿A quiénes se identifica como enemigos potenciales?
–En Argentina está más introyectado al conjunto de las clases populares, lo que llaman “marrones” o “negros”. Una identificación contenida en invocaciones a la agresión hacia los “progres, woke, zurdos, comunistas”. Y hay, además, un ataque directo a la vida civilizada, a la construcción intersubjetiva de la verdad, a cualquier autoridad en una conversación intersubjetiva de la cual emerja algún consenso. Dicho más fácil: el reclamo de personas de extrema derecha a elegir la realidad que más les guste o los datos que les convenga y darle a las palabras el sentido que quieran. “Comunista” puede ser Kamala Harris o Stalin, cada cual usa la palabra como quiere. Hitler puede ser comunista, puede haber, o no, cambio climático. No hay ninguna posibilidad de construir un diálogo intersubjetivo cuando cada uno reclama para sí el derecho y la libertad de creer en la realidad que se le antoja. Esto no es nuevo, pero hoy se habilita y legitima desde los discursos públicos, con lo que sube un grado más respecto de la amenaza perenne del autoritarismo, que está desde siempre en la convivencia entre capitalismo y democracia.
–Esta confrontación de verdades no busca el intercambio de pareceres, es un ataque con un objetivo performativo. ¿Ves en esta actitud alguna conexión con lo que definís como formas de “agresión microfascista”?
–Sí, están conectados. Este microfascismo está conectado con la vocación de destruir todo el andamiaje de derechos colectivos que involucra no sólo a la democracia sino al Estado de derecho. También está conectado con esta vocación de destruir el mero lenguaje, de desquiciar la conversación pública. En pocos días, Elon Musk pasó de decir que Hitler era comunista a hacer el saludo nazi en la asunción de Donald Trump. Las dos cosas son contrapuestas, deberían no poder convivir en la misma persona, pero están puestas en función de desquiciar el debate público, destruir el andamiaje en el que se arraiga la vida colectiva y los derechos formales. Hay una visión totalitaria, en sentido literal, que busca destruir todo vínculo entre las personas, salvo la conexión del mercado. Único validador de la voz, la vida, la opinión, la capacidad de subsistencia y la dignidad de las personas.
–Una noción potente en el libro es la de “individualismo autoritario”. ¿Cómo definís este concepto y cómo se inscribe en este contexto?
–La noción de “individualismo autoritario” tiene que ver con una mirada de largo plazo, que apunta a analizar los efectos del capitalismo y los cambios que impone desde hace más de dos siglos sobre las subjetividades, en el modo en que las personas se piensan a sí mismas y el vínculo con los demás. La ideología liberal supuso algo muy novedoso. Primero, la idea de que la vida social mejora y se vuelve virtuosa si cada individuo sigue su propio interés sin preocuparse por los demás. Esta visión, que hoy es de sentido común, es inédita en la historia de la humanidad. Ninguna sociedad anterior al capitalismo se fundó en una ética del individualismo extremo de esta naturaleza. Si en la antigua Roma alguien hubiera dicho que el individuo tiene precedencia por sobre la comunidad, lo habrían tildado de loco. Esa ideología viene formateando la vida social y política de los últimos 200 años y se potenció por cambios materiales en los procesos económicos. Hay una serie de cambios que apuntalan y extreman procesos de individuación.
–¿Cuáles?
–Todo lo que tiene que ver con las tecnologías de consumo cultural individual. Antes la televisión o el walkman. Hoy las redes sociales. La posibilidad de consumir o producir individualmente implica una desafección respecto de lo colectivo. A esto se suman los cambios laborales, que derivan en la demolición de la sociedad salarial. Esto es, el salario como organizador de la vida de las personas.
–Hoy la configuración subjetiva del emprendedor cotiza.
–Asistimos a la emergencia de formas de trabajo autónomas, solitarias o relacionadas con la economía de plataformas. Los empleos de corto plazo y el pluriempleo no solo redundan en la destrucción de la capacidad del trabajo y el oficio, sino en la fragilidad de la conexión entre las personas. Los vínculos entre trabajadores y el salario, que organizaban la vida, ceden ante existencias más atomizadas e individuales. Esta combinación entre discursos ideológicos y cambios materiales dan forma a una subjetividad que llamo “individualismo autoritario”, en la que las personas se educan en la fantasía de que tienen un espacio individual donde desarrollarse y el derecho a que nadie los invada. Frente a esto, surge la pulsión política de buscar una figura, un sheriff que esté por encima de la ley, capaz de restaurar la fantasía de los espacios individuales en los que cada uno es rey y nadie te molesta.
–¿Qué relación observás entre la construcción de este enemigo constituido discursivamente y las frustraciones por aquello que la democracia no ha podido garantizar?
–Hay algo que tiene que ver con la experiencia de vida de las personas en el mundo occidental. La idea de que la vida individual y material de las personas es más difícil y peor porque tenemos menos oportunidades. La desproporción entre lo que es posible hacer, lo que está disponible a través del mercado, y lo que uno puede hacer individualmente, indica que vivimos peor que nuestros padres. Este sentido de decadencia implica una desafectación mayor respecto de la democracia y lo político y, al mismo tiempo, una exaltación de la fantasía de salvación individual. De allí la percepción de que cualquiera que se entrometa en tu camino es un enemigo potencial que hay que eliminar. Otras sociedades, como China o Vietnam, están en un camino de ascenso, en un momento del capitalismo en el que todavía hay un proceso de mejora de la vida de las personas. China tiene un nacionalismo proyectado hacia el futuro, frente a la idea de Trump -Make America Great Again- que expone una visión decadentista que mira hacia el pasado. Ese sentido de decadencia potencia las frustraciones individuales y alimenta el autoritarismo por debajo.
–Hay una encuesta reciente del Reuters Institute que indica que una gran cantidad de estadounidenses dicen optar por la estabilidad económica antes que por el ascenso social. ¿Qué te sugiere ese dato?
–Es una constatación de la vulnerabilidad que se percibe en este momento. Leí otro estudio que relaciona los momentos de crecimiento económico con la percepción de suma cero en el juego social: cuando hay crecimiento económico, las personas piensan que el sol sale para todos, pero cuando disminuye la tasa de crecimiento, como sucede hace ya tiempo, aumenta la percepción de que la mejora de uno es a expensas del otro. Lo que el otro mejoró me lo quitó a mí. El otro aparece como enemigo de mi espacio de desarrollo individual.
–El MAGA, como movimiento político y cultural, es también una reacción a este tipo de frustraciones.
–Hay un dato crucial del escenario actual, que es la ausencia de alternativas políticas superadoras. Frente a la ausencia de un horizonte político de acción colectiva que nos persuada de que es posible mejorar la vida del conjunto, la extrema derecha ofrece un igualitarismo deforme, medio monstruoso, que indica que, en la ausencia de cualquier otra alternativa, todos nos sometamos a la ley despiadada del mercado. Cualquier otra posibilidad de vida que eluda esa ley es presentada como privilegio. Ese contenido igualitarista deforme florece porque no hay un horizonte de igualitarismo más sustantivo.
–Ponés el atentado a CFK en clave de agresión microfascista, en base a categorías que explican ese odio concentrado en quién disparó contra Cristina Fernández. ¿Qué lugar juegan los afectos en la politicidad de los argentinos? (N. de la R.: el término “politicidad” refiere al conjunto de sensibilidades políticas, creencias, actitudes y formas de relacionarse con los debates y decisiones)
–Los progresismos vienen fracasando. En su mejor versión, fuera de la Argentina, fueron movimientos defensivos que lograron encontrar un cierto equilibrio precario y provisorio de morigeración de los peores efectos del avance del capital, pero no consiguieron plantear una alternativa. En los peores casos, como el nuestro, no consiguieron siquiera sostener una macroeconomía ordenada. El fracaso de los progresismos se debe más a la incapacidad de plantear un cambio en las reglas de juego que a su poca atención a tal o cual aspecto puntual.
–¿Qué opinás de los afectos en la política?
–Respecto de los afectos, me parece que es una dimensión fundamental de la política. La comunidad política o la clase social involucra la proyección del afecto más allá de uno mismo, excede el vínculo íntimo de amigos y familia. Hay un afecto por la comunidad política o la comunidad social a la que uno pertenece, que se puede expandir o retraer, hacerse más o menos intensa. En el caso de nuestro país, parte ineludible del ascenso de la derecha radical es la generación de afectos negativos respecto de lo argentino. En eso, Milei es una continuación directa del macrismo.
–¿Por qué lo decís?
–Son parte de un mismo proceso. Detestan todas las manifestaciones de lo argentino con una prédica de autodenigración nacional constante. Esa fue una dimensión ineludible para destruir cualquier confianza en lo político y lo colectivo. Ahora nos parece perfectamente normal que un funcionario de extrema derecha milite que los comercios cobren en dólares porque hay desprecio por la moneda propia y por todo lo argentino. Es algo que pasa en Argentina, no en Estados Unidos, porque allí la derecha no detesta a su país, todo lo contrario. Aquí, la promoción del mercado como única conexión posible vino de la mano de destruir los vínculos afectivos más amplios que nos conectan como comunidad política, como nación, como sociedad. Hay una pulsión en ese sentido que viene en expansión en el mundo occidental. En el libro tomo un ejemplo que grafica el escenario en el que estamos. La serie “The Last of Us” cuenta que, frente a un mundo apocalíptico de zombies, el héroe en el que nos vemos identificados tiene la posibilidad de tomar un riesgo para salvar a la humanidad pero elige salvar su pequeño mundo personal y nada más. Busca proteger el vínculo individual, minúsculo e ínfimo en lugar de salvar a la humanidad, que era el objetivo de los superhéroes en los que creíamos en otras épocas.
–En tu libro “La fiesta de los negros” (Siglo XXI) mencionás que Argentina es un país que se imaginó blanco y negó cualquier otro tipo de procedencias y, al mismo tiempo, hacés referencia a la resistencia cultural de las clases populares. ¿Qué rol jugó el carnaval en Argentina?
–Mi libro sobre el carnaval habla de un mundo que ya no existe y sobre un carnaval que no es el de hoy. El carnaval del siglo XIX tenía una intensidad y masividad gigantescas donde se negociaban los modos de construir lo argentino. A mediados del siglo XIX llega un maremoto de inmigrantes, cada cual con su identidad, en el que había que negociar y construir qué iba a ser lo argentino en esa ciudad magmática que era Buenos Aires hacia 1860 o 1880. El carnaval colaboró, como pocas cosas, a la hora de construir esos lazos de afecto que dieron como resultado una visión de lo argentino. Como parte de esos lazos, el libro discute cómo se tramitaron las diferencias de blancos y negros, que era una de las divisiones fundamentales. Eso tiene que ver con una etapa cultural que no es la de hoy.
–Tampoco el carnaval de hoy es el mismo.
–No es el mismo, ni tramita esas tensiones y potencias. Sí es posible establecer un hilo conductor entre ambas épocas a partir de las jerarquías étnico-raciales. Eso estaba muy presente en la Argentina de 1850, en la que todavía había esclavos, y sigue estando presente hoy en nuestra sociedad que sigue teniendo diferencias sociales conectadas con diferencia de color. Si uno toma un muestreo del 10% más rico de la población y del 10% más pobre de la población, verá diferencias de fenotipio y de color muy evidentes. Persisten además modos distintos de tramitar esa diferencia.
–¿Argentina es un país racista?
–El racismo está muy a flor de piel. Siempre lo estuvo y se exacerbó en los últimos años. Hoy hay una habilitación para ser abiertamente racistas contra los negros o, ahora también, contra “los marrones”. Y, al mismo tiempo, la sociedad argentina fue un espacio para construir vínculos de solidaridad y conexión afectiva que trascienden las diferencias de color y étnico-raciales. Hoy eso es menos visible porque estamos en un momento de gran deterioro de lo colectivo, pero apenas unos años atrás uno lo podía reconocer y estoy seguro que ese componente cultural está latente para reactivarse en cualquier momento. Quizás ahora no es la mejor ocasión para verlo, pero sigue estando ahí.
Fuente yahoraque.com

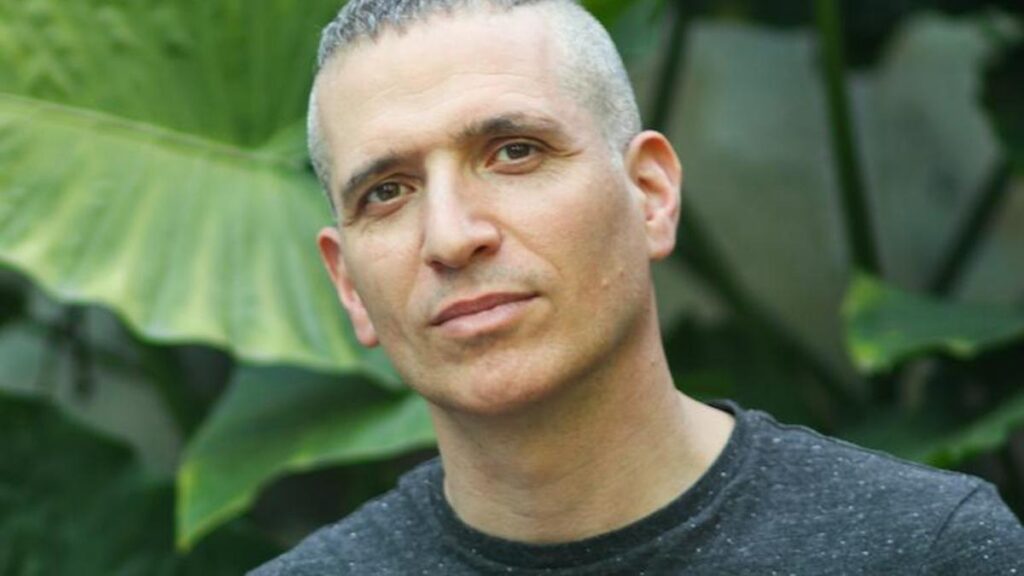




Recomendados
Horacio Tijanovich se convirtió en jugador de Central Córdoba
Los jugadores que quedaron libres en el fútbol argentino
El Gobierno oficializó la reforma de la SIDE: competencias, responsabilidades y polémicas